#31 Llevando la fantasía de los Confines a los confines
Confines de Santiago, de la academia, de la vida misma.
Hola. Si estás leyendo este correo, ¡felicitaciones! Superaste mi primera purga de suscriptores. (En realidad, si estás leyendo esto, es poco probable que hubieras sido purgado). Explico a qué me refiero en esta, mi primera nota en Substack:
Estos días he estado muy absorbida por mis estudios, lo que es bueno y malo a la vez. Dentro de lo inesperadamente bueno, surgen locuras como la intención de purgar. Tengo tan poco tiempo y tan pocas energías ahora que espero que quienes se queden lo hagan porque estén dispuestos a compartir algo de las suyas conmigo. Si no, ¡pues adiós!
En este boletín se presentan:
📝Críticas recientes a mi libro La añoranza feérica.
🎓Aviso de mi presentación en un congreso muy grande, en el que presentaré una ponencia sobre la obra de Liliana Bodoc.
🥺 💭 Reflexión: ¿por qué los lectores tempranos de fantasía rara vez terminan estudiando fantasía en la universidad?, ¿qué recorridos hacen?, ¿qué recorridos hice yo?, ¿qué recorridos espero influenciar, y cómo?
Más lecturas críticas sobre La añoranza feérica
Es difícil mover críticamente una obra como mi libro La añoranza feérica: ensayos sobre literatura de fantasía (Imaginistas, 2024). Los motivos a mí me parecen muy obvios: los lectores promedio de fantasía no leen ensayos; los lectores promedio de ensayo no leen fantasía. Alcanzar esa intersección de público me sienta difícil, razón por la que siempre agradezco cuando alguien le dedica algunas palabras a esta obra en particular, y sobre todo cuando se consiguen publicar en espacios culturales “extra genéricos” (es decir, que no son de fandoms ni están centrados en ficción imaginativa).
En este caso, he compilado los siguientes textos críticos de los últimos meses:
Febrero 2025 / Revista Montaje
“Ensayo. Palabras trascendentes”, por Gonzalo Cortaviento.
Marzo 2025 / Revista Origami
“Una brecha de luz entre las hojas”, por Emilio Araya.1
Abril 2025 / Revista Carcaj (de la editorial LOM)
“Lectura de La añoranza feérica, de Paula Rivera Donoso”, por Cristian Cristino.
Ponencia en el XX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas
Este es, tal vez, el evento académico más tremendista en el que he participado hasta la fecha. Es la primera vez que la Asociación Internacional de Hispanistas lo realiza en Chile, y para tal fin se necesitó la coordinación conjunta de tres universidad: la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile y la Universidad de los Andes. Al entrar al doctorado, nos animaron a presentar una propuesta, con la posibilidad de ser becados como estudiantes participando de un concurso interno2. Así fue en mi caso. Aunque no lo gané, al final “solo” tuve que pagar la cuota de adscripción a la AIH, pero se me condonó el pago del derecho a participación del congreso mismo, para fomentar la participación de investigadores emergentes chilenos.
Tras recibir la aceptación formal y, más adelante, el programa, constaté que es un evento gigantesco. ¡El congreso dura una semana entera! ¡Mi mesa es la número 117! ¡Compartiré espacio con académicos de gran trayectoria! ¡Tendré que cruzar medio Santiago, rumbo a la cordillera de los Andes, para llegar a la sede de la UAndes!
Naturalmente, estoy muy nerviosa; espero que todo salga bien. Para esta exposición, estoy reformulando mi trabajo de fin de curso de la asignatura “Estéticas y Poéticas Latinoamericanas”, que orienté ya hacia el estudio de mi corpus de tesis doctoral: las dos trilogías de fantasía épica de Liliana Bodoc, aunque en este caso me centraré solo en la Saga de los Confines.
El resumen original de mi propuesta resultó algo torpe, pues lo envié apenas empezado el doctorado y, ahora que he estado leyendo más teoría, noto la imprecisión de su orientación. De manera simple, lo que pretendo es analizar determinadas estrategias de la obra, principalmente en el tratamiento narrativo de alguno de sus personajes brujos, para explorar de qué forma tanto los códigos de la literatura de fantasía como la configuración cultural de imágenes textuales dialogan en la construcción tentativa de una “impronta latinoamericana” en la obra.
En realidad, aviso sobre mi participación de este congreso como un registro, pues se trata, además, de un evento cerrado a la comunidad de AIH. No es como que un lector de mi boletín haya ido a verme a un evento académico solo porque lo haya compartido por acá, jaja, pero no está de más comentarlo. Va a ser una experiencia quizá algo solitaria y desconcertante, pero la academia normativa también es eso para una Fantasista: soledad y desconcierto.
Al menos voy a asistir con un abrigo muy lindo.
Dejo las coordenadas igualmente:
DATOS DEL EVENTO
📅Día: Sábado 26 de julio de 2025.
⏰Hora: 9:30 - 11:00 horas.
🏫Dónde: Universidad de los Andes (Monseñor Álvaro del Portillo 12455, Las Condes, Santiago, Chile). Edificio de Biblioteca, Auditorio D.
🪑Mesa: Mesa 117.
🌐Web del evento: AQUÍ.
Los que nos quedamos en la fantasía (II) - En la academia
Empezar un doctorado en Literatura es siempre un proceso intimidante. Empezar un doctorado en Literatura en Chile cuando tu línea de investigación es la literatura de fantasía es, en particular, un proceso aterrador. ¿Volverían otra vez las miradas de desconcierto o confusión, las humillantes alusiones a filiaciones fascistas, los momentos tipo “Are they going to say this is the [Todorovian] fantastic?”, o los silencios incómodos ante la implacable certeza de que no hay especialistas formales en la Facultad, en el país, en Latinoamérica (creo)?
Por supuesto que han vuelto, al menos en parte.
Paradójicamente, y acaso de manera inútil, se han desgastado muchas teclas en lo que comprende a la fantasía en la academia, tanto la anglo como la hispanoparlante, pero no por las razones que cabría de esperar. Estamos aún entrampados en una fase embrionaria, desde la mera definición del objeto de estudio —porque nadie se ha puesto ni se pondrá de acuerdo— a la legitimación misma como campo de estudio válido —porque aún en estas fechas se la concibe como una subliteratura, que no tiene nada más que ofrecer fuera de fans y franquicias—, entre otras dificultades básicas. Podríamos decir que las disquisiciones en torno a la fantasía en la academia son, en sí mismas, un tópico de investigación, lo que puede resultar tan gracioso como dramático, y resignadamente muy útil cuando vuelves a la investigación formal y puedes usar todos esos artículos redundantes para tu propia justificación del estado del arte, en última instancia tan fútil en el gran esquema de las cosas (la evangelización de la fantasía) como todas las demás.
Pero no deseo escribir ahora sobre ese tipo de penurias intelectuales, sino sobre algunas experiencias humanas que se conectan tangencialmente con estas otras.
Cuando llegué al doctorado, pude entablar conversación con ciertos estudiantes nuevos, algunos de mi programa y cohorte y otros de programas diferentes pertenecientes a la Facultad de Filosofía y Humanidades. Al llegar a la pregunta incómoda sobre las líneas de investigación de cada cual, para mi sorpresa, no me encontré en estos casos con las situaciones que describí en mi primer párrafo. Suponiendo que estos estudiantes hayan sido honestos y no solo amables —no habría motivos para pensar lo contrario, pero soy paranoica—, me encontré con la sorpresa de que todos tenían una buena impresión de Tolkien y, en general, de la propia fantasía. Llegué incluso a escuchar un comentario que, parafraseo, fue como: “Yo me enamoré de la literatura por Tolkien”.
Un compañero del Magíster en Estudios Latinoamericanos nos contó que le había gustado mucho Las crónicas de Narnia, de C.S. Lewis. Una compañera doctoral, dedicada al estudio de Sor Juana Inés de la Cruz, me comentó que disfrutaba mucho leer la obra de Brandon Sanderson, y hasta me pidió mi opinión, lo que me movió a ser tan amable como ella al momento de expresar mi distancia. Incluso aceptó algunas recomendaciones más estilísticamente enjundiosas, como Susanna Clarke, y la vi buscarlas enseguida en su celular. Otra compañera doctoral, dedicada al estudio de la literatura y cultura comunistas en Chile, a quien considero particularmente brillante, me comentó en una once compartida que ella amaba las películas de El Señor de los Anillos de chica, las que había visto muchas veces, y me preguntó si realmente eran sustanciosos los cambios entre adaptación y libros.
Estas impresiones de mis compañeros me han mantenido pensando mucho estos días.
No he dejado de preguntarme por qué estudiantes como ellos, como lectores o interesados alguna vez en la fantasía y en algunos de sus autores insignes, no preservaron este interés dentro de la propia academia. Qué fue lo que pasó tras esa infancia y/o adolescencia llenas de maravillas para que el rumbo imaginativo se torciera y desembocaran en otras rutas. Por qué no estudiaron Literatura desde esta literatura.
Hace un tiempo hice un llamamiento exploratorio en mi cuenta de autora de Instagram para saber si había en mis redes alguien (chileno)3 con experiencia y conocimiento que pudiera sumarse a una propuesta de mesa académica dedicada a la fantasía en un congreso en particular. No los había, claro, no desde el perfil que yo hubiera deseado y que, en realidad, temía no encontrar. Pero entre las respuestas que recibí, hubo una que me llamó mucho la atención.
Una persona me contó que ella había entrado al pregrado de Letras Hispánicas por J.R.R. Tolkien y Neil Gaiman (!), pero que en ese entonces (imagino que debe haber compartido mi generación) estaba “mal visto” leer fantasía, así que se había “vendido al sistema”. Ella enmarcó este “sistema” en los estudios coloniales (!), si bien ahora estaba trabajando con literatura infantil. Al final, ella misma notó que en realidad no estaba respondiendo de manera adecuada a mi llamado, pero me dio la impresión de que tenía ganas de expresar esta experiencia como una versión cotidiana del tópico del camino no elegido, a la Robert Frost, y que quizá no había podido hacerlo sino hasta ahora.
La fantasía como literatura “mal vista” en la academia, “venderse al sistema”… Conceptos interesantes por su potencial valor explicativo.
He comentado muchas veces que yo tuve una suerte de Era Oscura en mi pregrado, así que entiendo este viraje que personas como esta puedan haber tenido. También he comentado cuánto lamento haber cursado Letras Hispánicas, porque lo que a mí me interesaba, la fantasía, tiene su principal tradición en Letras Inglesas. Sin embargo, viéndome reflejada en la situación de mi interlocutora, comprendo mejor ahora por qué ocurre este error tan tonto: en el colegio, la asignatura de Lengua y Literatura adquiere progresivamente una orientación latinoamericanista, y la idea de “estudiar Literatura” en el pregrado se presenta en Chile, imprecisamente, desde la única opción de Letras Hispánicas.
A mí, de adolescente, no me gustó casi nada de la literatura latinoamericana contemporánea que leí en el plan lector, pero nunca se me ocurrió pensar que existía otra tradición para estudiar, ¡y eso que tuve la suerte de contar con un plan lector en la asignatura de Inglés, en la que leímos clásicos victorianos en su lengua, en versiones adaptadas!
Cuando leí a Tolkien de joven, lo hice de manera desenraizada de su campo cultural y de su tradición. Lo mismo, en menor medida, me pasó con C.S. Lewis en la infancia y J.K. Rowling, también en la adolescencia. Estos autores y sus obras eran como islas en el gran campo de la literatura, planteando un abismo incognoscible respecto a las obras literarias que se validaban en el aula.
Quizá en ello incidieron tempranas imposiciones sobre la idea de la literatura comercial, sentando la dicotomía entre “alta” y “baja” cultura. Recuerdo que mi texto de estudio de Lengua y Literatura de 3° o 4° medio (los últimos años de estudio de secundaria) planteaba la extraña comparación entre literatura “literaria” y “comercial” desde la idea de comerse una hamburguesa de franquicia o un filete mignon (???), o algo por el estilo4. Recuerdo también que una compañera de curso comentó una vez, genuinamente desconcertada, que conocía a alguien que había leído Harry Potter en el colegio, y se preguntaba si eso “estaba bien”.
Es decir, tanto la institución escolar como la propia concepción comunitaria estimaban que la fantasía solo era una literatura de divertimento, y que no tenía un espacio en la cultura normativa. Que no era, por tanto, una literatura factible de ser estudiada, ni en el colegio ni en la universidad.
Si terminé estudiando lo más parecido a Literatura (Pedagogía en Lenguaje, que al menos me entregó igualmente el grado de Licenciada en Letras Hispánicas), fue porque, con todo, amaba leer, y no había absolutamente nada más en el mundo que me interesara lo suficiente como para seguir estudios universitarios. Pero, como de alguna forma había integrado esa perniciosa y falaz escisión entre “literatura literaria/estudiable/validada” y “literatura de ocio/fantasía”, nunca me paré a pensar seriamente durante el pregrado en los alcances de esta dicotomía, ni en la necesidad de combatirlos críticamente desde la resistencia de llevar a la fantasía como corpus de estudio, en lugar de conformarme con leerla “solo” como anclaje de vida.
Contraintuitivamente, a diferencia de la colega con la que conversé por Instagram, supongo que a mí no me importaba ser “mal vista” por este interés. Simplemente, como autista, no me daba cuenta si lo era; ya era lo bastante ridícula por mí misma, sin revelar mis lecturas5.
Yo no hubiera podido “venderme al sistema” porque en realidad nunca hubo ningún sistema en el que pudiera calzar sin fricciones, ni lo habrá. Si no me interesó esforzarme por ser una estudiante verdaderamente destacada en el pregrado, fue porque ninguna de las literaturas validadas que nos enseñaron llegó a conmoverme como solo me conmovía la fantasía, y nunca me nació entregarle todo mi intelecto a algo que no remeciera mi corazón.
De hecho, quien haya espiado alguna vez mi trayectoria académica6, se dará cuenta de que mis primeras ponencias presentadas fueron recién el 2012, un año después de egresar de mi carrera, y desde áreas marginales (los estudios tolkeniestas y la literatura infantil y juvenil), cuando los estudiantes que están comprometidos con la disciplina suelen comenzar a exponer mucho antes. Este año también coincide con el auge de mi trabajo en Fantasía Austral, contexto en el que aprendí más de fantasía que en mis cinco años de pregrado.
Ahora bien, he de reconocer que el pregrado de Letras Hispánicas suele ofrecer escasísimas oportunidades de salirse de las sendas holladas, y a esa edad, con mi madurez pos adolescente, aún no había terminado de graduar mi coraje ni de entender que podía usar mi irreparable rareza como un móvil de subversión y resistencia.
Sin duda, si hubiera habido más opciones para explorar la fantasía en el pregrado, las hubiera aprovechado. Y de hecho así lo hice. Aproveché lo poco que tuve.
Mi profesor de Semántica y Lexicografía era medio friki y él me prestó algunos libros de fantasía juvenil que no podía comprar, como Memorias de Idhún de Laura Gallego. Tomé el curso optativo “Literatura fantástica” impartido por un profesor que tiempo después crearía una editorial de género de pago, hoy opacada por otra editorial de género de pago más agresiva, pero no tuve un buen pasar formativo en él. Creo que fue una de las primeras instancias formales en las que tuve la desagradable experiencia de vivir la imposición del término “literatura fantástica” para cualquier cosa, salvo para la fantasía, y en donde oí por primera vez la idea limítrofe de que “entonces toda la literatura es fantástica”.
Recién llegué a conocer lo fantástico de Todorov y compañía en mi Seminario de Grado, porque la profesora del curso tenía un FONDECYT asignado a este tema y nos vimos obligados a trabajar desde sus líneas de investigación y con un corpus ya delimitado7. Entonces, en 2010, trabajé mi tesis de grado en una obra de César Aira.
En 2025, por un tuit de la escritora Liliana Colanzi, sospechosamente neutro en su exposición, me enteré de que Aira había escrito esta sandez sobre la fantasía:
Este género llamado ‘fantasy’8 tiene una falla básica. Se materializa en largas novelas de estructura y estilo realista, aunque sucede en reinos imaginarios con dragones, bosques encantados, reinas telépatas y cosas por el estilo. Pero todo eso es algo así como un “resultado” al que le falta el proceso para llegar a él. Quiero decir: las novelas de Dickens sucedían en un Londres real, al que su arte transfiguraba en un reino encantando, donde un comerciante se volvía un monarca hechizado, y una casa en la vereda de enfrente un castillo inexpugnable… En las novelas de “fantasy” no hay esa mitologización de la realidad [sic]. No sorprende que esas novelas sean tan aburridas, tan pesadas. No levantan vuelo porque se ubicaron de entrada fraudulentamente en el lugar de la transfiguración consumada. No hay nada que esperar de su lectura, lo que la hace una auténtica pérdida de tiempo.
¿Le temen los argentinos a los mundos secundarios? Por fortuna, como siempre, corresponde individualizar la imbecilidad y la insidia y rescatar a la gente decente que libra la buena lucha desde la buena literatura imaginativa: Argentina tiene a Liliana Bodoc, a Márgara Averbach, a Angélica Gorodischer, a Guadalupe Campos.
De alguna forma, siento que enterarme que un autor al que dediqué tanto tiempo y trabajo para licenciarme en Letras Hispánicas era un des-graciado (the enemy of mine, isn’t he of your kind?) ha sido un cierre simbólico perfecto a esa etapa inútil de cinco años de mi vida, llena de sinsentido y dolor9, y una comprobación de que tomé la decisión correcta al corregir mi rumbo académico por mi propia cuenta.
Tras egresar del pregrado y buscarme precariamente el sustento, realicé mi verdadera formación inicial en fantasía por mis medios, desde el marco de Fantasía Austral. Cuando años después volví a la academia, ya para cursar el magíster, entré con un propósito muy claro: nadie volvería a encorsetarme más para dedicarme a la literatura normativa, fuese realismo o lo fantástico. Ahora ya no era esa muchacha atrapada, empobrecida y violentada del pregrado. Ahora era una mujer adulta que se pagaba ella misma sus estudios. Ahora, como Fantasista, entendía exactamente por qué y para qué quería estudiar fantasía.
Yo metería la fantasía a las aulas de la Universidad de Chile, sin importar lo que me costara. Y me costó, claro, pero lo logré. Hice todos los trabajos que pude enfocados en la fantasía, y realicé mi tesis de magíster en la obra de fantasía medievalista de Verónica Murguía, trabajo que incluso logró sorprender a una de mis sinodales porque (ojo con esto) no estaba acostumbrada a leer obras de “tan buena calidad literaria” en el corpus de los estudiantes de posgrado.
Cuando le respondí a la persona que me había compartido su confesión por Instagram, lo hice desde mi propia experiencia: es posible regresar a la fantasía en la academia, sin importar cuánto tiempo pueda haber pasado, pero se necesita una devoción y un coraje inmensos. Cosas que, en realidad, no se le pueden pedir a todas las personas, sobre todo cuando descubren otros intereses más fructíferos en su viaje vital, que sí los mueven a despertar aquellas fuerzas.
Por desgracia, cosas que amamos y que definen nuestro destino a veces no son más que paradas de hoguera para otros, un bonito recuerdo del pasado. El dolor viene porque desearíamos que algunas de esas personas pudieran acompañarnos, para variar. A veces las lágrimas de soledad pesan más de lo que deberían; empañan peligrosamente una visión que debería estar siempre atenta a los baches del camino, a los salteadores que esconden o muestran puñales deletéreos. A veces se necesita una mano amiga del otro lado, que pueda desenvainar su espada junto a ti o sostenerte cuando te resbalas. Una caída o parada fallida producto del cansancio o la mala suerte puede destruir una ruta impecable.
Con todo, me gustaría saber cuántos de estos desvíos habrán sido por fatigas o soledades existenciales parecidas, por virajes de interés o por mera cobardía y comodidad. Nunca podré saberlo, y quizá sea lo mejor.
Parte de mi ministerio con la fantasía, quizá uno de los más complicados, es despertar su interés profundo, su amor, verdadero y perdurable, en otras personas. Personas valiosas. Creo que he logrado algo de eso en mi faceta de escritora Fantasista y como docente independiente con mis cursos; falta hacerlo como académica. Tengo algunos proyectos en esa línea, pero no sé si resulten. A Dios y a Faërie me entrego.
Termino este texto errático con una anécdota. En mi universidad, hay un profesor que sí lee y valora a Tolkien, un académico especialista en… realismo. Aunque en el magíster sentí que tuve roces con él ([me] es importante recordar que en esos años yo seguía siendo una persona muy desagradable y aún no diagnosticada), me lo he reencontrado un par de veces en la Facultad, y se mostró muy amable. Me comentó que estaba al tanto de mis “logros” como escritora (las comillas son exclusivamente mías; él fue sincero). Sentí pudor cuando me enteré que había comprado un ejemplar de La añoranza feérica: ensayos sobre literatura de fantasía, y que había destacado en una red social, precisamente, mi ensayo “Fantasista / Autista”.
Hace un tiempo, leí una anécdota personal de este profesor, consignada en un libro de su autoría. En ella, refiere a su dificultosa búsqueda juvenil de los tomos de El Señor de los Anillos, que le fue presentado como “el mejor libro que se ha escrito en la historia de la humanidad” (Naturalmente, la juventud de este profesor fue anterior al estreno de las películas, que volvieron a poner en circulación masiva los libros de Tolkien). El texto en sí solo explora esas penurias en lo que logra conseguir los libros, y termina vinculando la situación con sucesos del “mundo exterior” y la distancia de una amistad con la que se había compartido el misterio y la búsqueda.
Sin embargo, hay un detalle en ese recuerdo que me parece interesante, providencial.
Mi profesor comenta que el primer libro que se consiguió de la obra fue el segundo, Las dos torres. Al empezarlo, no entendió “ni jota”, claro, porque continuaba una historia que había empezado en un volumen que él no tenía, así que hubo de esperar a tener los tres para leerlos “bien”.
Lo curioso es que yo también conseguí como primer libro de Tolkien Las dos torres. Pero yo sí lo leí. Tampoco entendí mucho, claro, pero sí algo: un pobre hombre aventurero al que todo le había salido mal, en la búsqueda de unos compañeros perdidos junto a otros amigos; los compañeros prisioneros de monstruos que luego, al liberarse, conocían a personas-árbol que vencían a un mago malvado; otros dos personajes, muy amigos, avanzando penosamente por una tierra oscura. Etcétera.
Más que todo eso, entendí el llamado de la maravilla, la ruta al fin recompuesta de mi amor por los cuentos de hadas y los JRPGs. Una prosa que, mal traducida y todo (aunque entonces no hubiera podido advertirlo), tenía la resonancia de lo antiguo y la Verdad.
No entendí mucho, pero entendí lo suficiente:
Esto, ¡esto!, es fantasía. Yo quiero escribir algo como esto.
Yo quiero que esto sea mi vida entera.
Luego vinieron La comunidad del Anillo y El retorno del rey y las posteriores relecturas, al fin en orden. Al fin un entendimiento más amplio, más profundo, pero jamás total. Pretender entender por completo la fantasía sería como cortar una pelota en busca de lo que la hace rebotar, ¿no?
Quizá lo que a veces pueda definir qué bifurcación tomamos, así sea en la academia o en la vida, se sostenga en algo tan aparentemente trivial como persistir en la lectura de un libro que no se entiende porque continúa una historia cuyo inicio aún no conocemos, y que acaso no hemos de conocer nunca, pero que nos llama por un nombre que nadie ha pronunciado, pero en el que inesperadamente nos reconocemos al fin plenos, hermosos: nuestro Nombre Verdadero.
¿Y qué es la fantasía sino persistencia, devoción y coraje ante la crueldad, lo inefable, la desesperanza?
La profesora que encaminó mis pasos para que entrara al doctorado, a quien considero en mi fuero interno como mi “profesora madrina”, destacó que yo estaba trayendo un corpus desconocido a la universidad.
Desde luego, eso me encanta. Pero también quisiera hacer más que eso.
Volviendo a las respuestas de mis compañeros universitarios, me gustaría que el doctorado me permitiera a futuro, como docente, entrar en contacto con más estudiantes ante bifurcaciones como estas y ser la pieza decisiva para inclinar sus pasos al camino de la fantasía, si se descubre en ellos la respuesta a ese llamado. Quisiera demostrar que es posible estudiar fantasía como literatura en la universidad chilena, aunque cueste un mar de lágrimas, y que hacerlo es tan honroso a su manera para un Fantasista como persistir en una quest o en la lucha contra un dragón. Que es hermoso, que es necesario, que es importante para nuestros maestros y hermanos de armas.
Basta de que (casi) siempre los escritores de fantasía vengan de cualquier área, menos de Letras, y de que la gente de Letras escriba cualquier cosa, menos fantasía. ¡Cómo no va a ser posible una intersección ocasional! ¡Y cómo no va a ser posible que la gente que llegue a ella se mantenga hasta el final, o que encuentre el coraje y la devoción necesarios para volver de su exilio!
Necesitamos más Fantasistas formados en nuestro campo, para que puedan unir creación y pensamiento disciplinar y crear nuevos espacios de encuentro y potenciales comunidades orgánicas, surgidas del verdadero entendimiento y afinidades tanto intelectuales como espirituales. Para que, cuando yo haga un llamado abierto para la propuesta de una mesa, me salga más de un investigador local con una propuesta interesante explícitamente enmarcada en la fantasía.
Para soportar menos las miradas de desconcierto o confusión, las humillantes alusiones a filiaciones fascistas, o los momentos tipo “Are they going to say this is the [Todorovian] fantastic?”. Para que algún día pueda haber un grupo de investigadores que sí sepan más que tú en el campo y puedan guiarte desde el rumbo que corresponde.
O siquiera para que otros estudiantes futuros puedan llorar menos de esa soledad y frustración que hoy siento y que no comparto con nadie más en el doctorado, porque nadie estudia ni estudió nunca fantasía, así, en esas aulas.
Pero, justamente porque nadie estudia ni estudió nunca fantasía, así, en estas aulas, he de abrir la senda y esforzarme por mantenerla abierta, aun cuando nadie más quiera pasar por el pequeño hueco que pueda conseguir crear con mis manos desnudas, por el breve lapso de mi vida.
No sé qué será de mí ni de este nuevo deseo dirigido de esfuerzo, salvo la certeza de que algún día la muerte (nos) destruirá (a) todo(s) en un plano mundano, como siempre me esfuerzo en recordarme cuando me pongo tonta para, paradójicamente, darme ánimos, pero no va en mí atender a eso. No me dejaré arredrar más que hasta las lágrimas, que no valen nada y que no importa perder.
Alguna vez elegí la fantasía como destino: le he rendido y le seguiré rindiendo desde mis palabras literarias. Hubiera bastado, supongo. La dimensión doble de escritor y académico es menos frecuente (y fructífera) de lo que se piensa. Pero yo siempre entendí el compromiso como algo total.
Ahora toca rendirle a la fantasía, también, desde la academia. Y eso intentaré.
I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.
Si se preguntan por qué Emilio ha escrito tanto de este texto, es porque él parece una de las personas más preparadas para hacerlo en Chile, considerando su conocimiento en fantasía y el camino que, por ella, compartimos juntos desde hace mucho tiempo. Por supuesto que me gustaría que mucha más gente analizara la obra, pero entiendo que se trata de una tarea difícil en nuestro país, por su fantafobia endémica.
Por si el lector no sabía, normalmente los eventos académicos suelen cobrar un monto económico para tener derecho a participar en ellos. Así como lo leen: no es que se les pague a los investigadores por su trabajo, como sería lo más intuitivo. En algunos casos, los montos son muy pequeños, como suele ser en el caso de jornadas organizadas por los propios estudiantes de algún programa, y bastan para cubrir los gastos operacionales. En otros, como eventos internacionales de esta categoría, el monto es bastante alto. Naturalmente, esto supone una barrera elitista importante que restringe la participación de investigadores independientes, razón por la que en mis tiempos académicamente desafiliados y laboralmente precarios me vi impedida de participar en algunos de ellos.
Es importante aclarar eso porque sí tengo compañeros de investigación en otros países latinoamericanos, que incluso lamentaron no poder participar también por su distancia geográfica y la falta de modalidad virtual. El problema, para variar, está en este pantanal imaginativo alargado llamado Chile.
Nunca se me había ocurrido, sino hasta ahora, que esa también era una comparación clasista. Yo nunca fui a restaurantes formales de adolescente; no tenía plata ni interés en “comida refinada” (tampoco tenía mucho interés en la comida en general; era muy delgada. La voluntad de comer es la voluntad de vivir, etcétera). Asimismo, tampoco me gustó nunca la carne, a menos que fuese en ciertas preparaciones ultraprocesadas… justamente como las hacen en cadenas de comida rápida.
En realidad, lo que más recuerdo haber leído durante esos años, aprovechando la biblioteca de la universidad, fue literatura japonesa contemporánea. Y bueno, sobre todo a Yukio Mishima, así que tal vez transmitía la idea de ser facha. Qué sé yo. Se me acaba de ocurrir, tras casi veinte años, así que supongo que ya no importa.
Dicho de manera retórica; no creo que a muchos les interese. Todas mis actividades públicas están consignadas en mi página web. Los eventos de 2012 a los que me refiero son las sendas presentaciones de mis ponencias “Ni pueril ni fantasioso: La historia interminable de Michael Ende como exponente de la poética de la literatura infantil fantástica” (este es tan antiguo que aún hablo de “literatura fantástica para referirme a la fantasía, jajaj. Atroz), en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y “La renuncia a Faërie en «El herrero de Wootton Mayor»: la eucatástrofe de J.R.R. Tolkien como sentido último de la fantasía” en la Universidad de Cuyo, en el que redescubro la pólvora y paso además a citar a la pesada de Rosemary Jackson por error, al no haber leído completo su libro entonces.
Como trivia, mi intención original era trabajar la literatura lésbica, principalmente a partir de En breve cárcel, de Sylvia Molloy. Por esos años incluso me planteé continuar mi trayectoria académica en Estudios de Género. Jajaj. Para que vean que las personas sí cambiamos en el tiempo. (Me sigue interesando la literatura queer y yo misma soy una persona que puede ser considerada queer, pero no me veo ya en esas lides en la academia. La fantasía queer me interesa muchísimo, pero no me he metido mucho por ahí).
Algún día tenemos que hablar largo y tendido de por qué los argentinos insisten en llamarle fantasy a la fantasía, con todas las tensiones que tienen con el mundo inglés. Creo haber comentado en otra parte que sospechaba que se debía a la traducción trasandina del infame libro de la ya mencionada Rosemary Jackson como Fantasy, literatura y subversión (1981), dejando la palabra en inglés.
No sé si he comentado mis reparos ante esto: sí, decir fantasy ayuda mucho a desbrozar la madeja teórica para apartarnos de lo fantástico, pero me parece lamentable que tengamos que recurrir a una palabra en inglés, foránea. Eso no hace sino remarcar una distancia estética, algo que evidentemente no necesitamos más. Si ya tenemos un corpus y pensamientos emergentes de esta literatura en nuestra Latinoamérica, desde nuestro lugar de enunciación, corresponde llamarla, simplemente, FANTASÍA.
De lo contrario, corresponderá apelar a la cultura popular: “No, ningún ‘el fántasy’. Aquí tú hablas español: fantasía”.
En realidad, fue más vacía y dolorosa por razones personales que por razones netamente académicas, pero de alguna forma ambas quedaron inextricablemente enlazadas en mi memoria. Las razones personales forman parte de otra historia y no se contarán en ninguna otra ocasión.






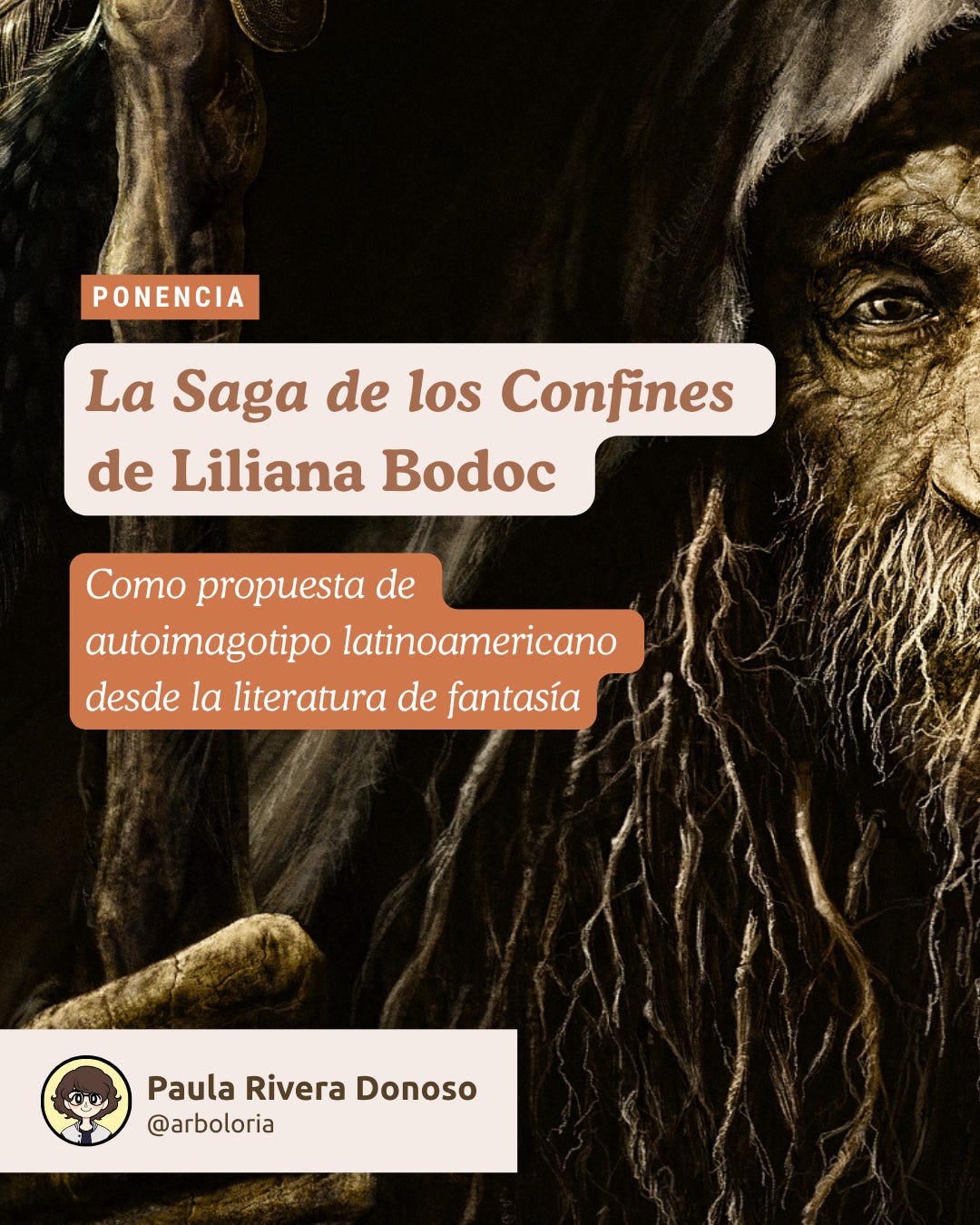

Que bueno haber sobrevivido a la purga! hahaa. Han sido meses complicados para mi `pero me gustan mucho tus boletines, son para leer y releer. Me alegro que estés con el doctorado, es un gran esfuerzo pero tb un oportunidad para ordenar ideas y estructurar tesis. El congreso suena estupendo! una semana entera!
Estoy en tránsito en un viaje muy largo, así que no tengo mucho tiempo pero quería comentarte no se se conoces "La Herencia de Orquidea Divina" de Zoraida Córdova, una escritora guayaquileña que vive en brooklyn.. es muy extraño porque a ratos parece como si se hubiera inspirado en Encanto, la peli de Disney, o ellos en ella. Lo cierto es que se publico unos dias antes de que saliera la película... misterio. Pero me gustó. Es una historia entre lazos familiares y migraciòn, herencia de secretos ocultos, misterios y seres fantásticos que otorgan dones y cobran el precio. A mi me gustó. Te lo dejo en la lista!
Suerte con el congreso, yo también estoy rumbo a uno de lo mío, nada tan interesante como la literatura, pero ahí vamos.
(os sigo en bsky con el pajarito de las patas azules)
Ana
A mí me hubiera gustado estudiar literatura, bueno, igual me hubiera gustado estudiar bellas artes, pero el caso es que ambas eran carreras poco prácticas y al final termine eligiendo Diseño porque creí que tendría más estabilidad laboral.
Al no estudiar nada relacionado yo no me enteré que mis géneros favoritos eran tan mal vistos (el horror y la fantasía) y al menos por ese lado me alegra poder haber disfrutado tantas cosas sin contaminación externa XD